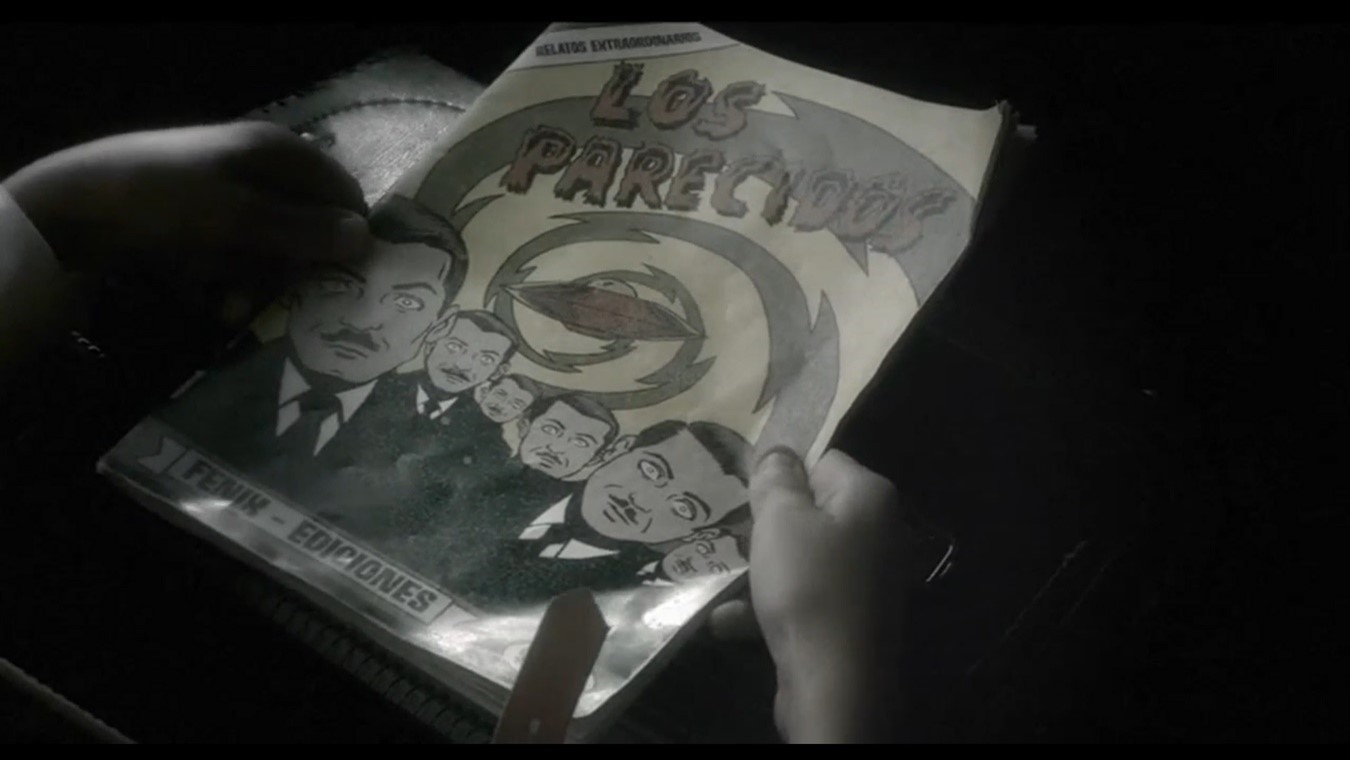El concepto de trauma en el psicoanálisis El trauma es una noción que se ha popularizado mediante el uso que originalmente se le dio dentro de la teoría psicoanalítica –y posteriormente en las discusiones médicas relacionadas con los trastornos de salud mental, especialmente de pacientes que participaron en algún conflicto bélico– y que desde hace algunas décadas se la ha adoptado, de manera más o menos laxa, más o menos metafórica, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades y en los estudios culturales. Este paso por distintas disciplinas, si bien ha enriquecido esta noción, también ha hecho que su uso devenga en muchas ocasiones equívoco, muy amplio e impreciso. Como explica Francisco Ortega (2011), el concepto de trauma proviene del griego traumat, y originalmente se refería a una herida en el tejido humano. Con el paso del tiempo, esta acepción se amplió para referirse a heridas en el tejido nervioso, “es decir, una lesión que no resulta visible y solo se puede percibir por sus síntomas, conductas extrañas y memorias involuntarias y disociadas” (Ortega, 2011, p. 21). Si bien en el ámbito psicológico el uso de esta noción data de los estudios de Charcot en torno a la histeria, es con la invención del psicoanálisis cuando adquirirá toda la fuerza (y las ambigüedades que siguen vigentes) y las principales acepciones con las cuales se utiliza el término en la actualidad. En lo que algunas personas consideran la prehistoria del psicoanálisis, al estudiar la histeria, Freud y Breuer (1997a) sostenían la hipótesis de que los síntomas de aquella se remiten a una serie de causas identificables cuyos síntomas desaparecían una vez que el paciente lograba describir oralmente las causas durante la terapia: Hemos de afirmar más bien que el trauma psíquico, o su recuerdo, actúa a modo de un cuerpo extraño; que continúa ejerciendo sobre el organismo una acción eficaz y presente, por mucho tiempo que haya transcurrido desde su penetración en él. […] Hemos hallado, en efecto, y para sorpresa nuestra, al principio, que los distintos síntomas histéricos desaparecían inmediata y definitivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador, y con él, el afecto concomitante, y describía el paciente con el mayor detalle posible dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. (Freud, 1997a, p. 43. El subrayado es de los autores.) En palabras de Ortega, el conflicto que se produce en la psique del sujeto “es una historia a la que le hacen falta palabras; una historia en la que los síntomas ocupan el lugar que deberían ocupar las palabras” (Ortega, 2011, p. 22), de manera que la labor analítica consistiría en verbalizar la historia que no había podido ser narrada. Sobre este primer acercamiento a la noción de trauma, Ruth Leys (2011b) aclara que para el pensador vienés el trauma no se refiere a la experiencia misma que produciría el trauma, sino a su recreación diferida como recuerdo. Es decir, el trauma, o la experiencia traumática, saldría a la luz como un recuerdo de un individuo que ha alcanzado la madurez sexual y es capaz, entonces, de comprender el significado sexual de ese evento. En palabras del propio Freud (1997b, p. 254): Aunque no es habitual en la vida psíquica que un recuerdo despierte un afecto que no lo acompañó cuando era una vivencia, tal es, sin embargo, lo más común en el caso de las ideas sexuales, precisamente porque el retardo de la pubertad constituye una característica general de la organización. Toda persona adolescente lleva en sí rastros mnemónicos que sólo pueden ser comprendidos una vez despertadas las propias sensaciones sexuales; toda persona adolescente, pues, lleva en sí el germen de la histeria. Desde esta perspectiva, es fundamental la noción de Nachträglichkeit (traducida como acción diferida o posterioridad) mediante la cual se da cuenta de una temporalidad que tiene una lógica propia. En este sentido, y de acuerdo con Ruth Leys (2011b, p. 167), “el trauma se constituye por una relación entre un acontecimiento no necesariamente traumático que ocurre en una fase temprana del desarrollo del niño y un segundo acontecimiento no inherentemente traumático que despierta el recuerdo del primer acontecimiento y que solo entonces resulta traumático y por lo tanto es reprimido”. Así, se entabla una relación dialéctica entre dos acontecimientos que por sí mismos no son traumáticos y el retardo temporal o latencia, de manera tal que el sujeto solo accede a su pasado, o más específicamente, a un recuerdo que se constituye como traumático, en el acto diferido de comprensión e interpretación de este. En un segundo momento, en el contexto de la primera guerra mundial, Freud (1920) reevalúa el papel que los eventos externos pueden llegar a tener en la conformación de traumas, por lo que en Más allá del principio del placer parte de un modelo económico para analizar el papel que tiene la estimulación excesiva en un organismo que, ante un evento que lo desborda por su fuerza, se ve obligado a suspender el principio del placer. Es en ese texto en donde Freud postula que existe una pulsión de muerte que actúa independientemente del principio del placer, y que la psique está organizada de manera que se proteja a los individuos de los estímulos externos que podrían poner en riesgo o destruir completamente la organización de aquella. De acuerdo con Ruth Leys el trauma “se define así, en términos casi militares, como una ruptura o rompimiento general que pone en marcha cualquier intento posible de defensa, aun cuando el principio de placer quedase por fuera de la acción” (2011b, p. 171). En resumen, y siguiendo a Ortega, hay dos vertientes principales dentro del psicoanálisis freudiano para estudiar el trauma: un modelo mimético y otro antimimético: El modelo mimético parte de la idea de que el trauma se produce cuando la fuerza que asalta al sujeto desde la exterioridad lo abruma de tal manera que el individuo es presa de la repetición compulsiva. En tales repeticiones se produce una identificación con la escena traumática (por eso, el paradigma se llama mimético) que no permite la distancia entre el sujeto y el evento. […] en el modelo mimético la víctima no es sujeto de su propio enunciado pues éste es una repetición compulsiva –y no un discurso deliberado–, propiciada por el comando del analista. (Ortega, 2011, pp. 24-25) Por otra parte, en el modelo antimimético se concibe que el sujeto que ha sufrido un trauma es “capaz de ser espectador de su propio trauma y de representárselo a sí mismo, es decir de construirlo como una narrativa de su pasado” (Ortega, 2011, p. 25). Es precisamente entre estas dos concepciones bajo las que opera la noción de trauma en el ámbito psicoanalítico en donde se inserta uno de los grandes debates que tienen una íntima relación con los estudios del trauma: el problema de hasta qué punto el trauma puede representarse, es decir, hasta dónde necesariamente se conforma como una experiencia mediada por una narrativa de un sujeto, y hasta qué punto el trauma consiste en una puesta en acción o acting out de la escena real o imaginada que, en este sentido, se manifiesta de forma literal, no mediada. Para decirlo en pocas palabras, a partir de esta noción, lo que se pone en cuestionamiento es el concepto de representación, en este caso en términos estrictamente psíquicos. Trauma social, trauma cultural, trauma colectivo En el ámbito de las ciencias sociales, hay tres autores fundamentales que han retomado la noción de trauma desarrollándola para explicar fenómenos sociales y culturales mucho más amplios: Kai Erikson (2011), Neil Smelser (2011) y Jeffrey Alexander (2011). En su ya célebre artículo “Trauma y comunidad”, Erikson (2011) aborda el concepto de trauma para hablar de situaciones extremas que han padecido comunidades, como los desastres naturales, y para analizar la manera en que un evento extremo puede dañar o alterar en general los vínculos entre los miembros de la comunidad afectada. Así pues, distingue entre trauma individual y trauma colectivo, y parte de la noción freudiana de la economía de la psique para explicar la manera en que un evento extremo atraviesa las barreras del individuo, o de la comunidad, rompiendo sus defensas, y dejándolo(s) sin la posibilidad de asimilar la experiencia, al menos de manera inmediata. Al igual que en la definición freudiana del trauma, para Erikson el trauma no está dado por el acontecimiento mismo, sino por la manera en que las personas y las comunidades lo enfrentan o reaccionan frente a él: “es el daño causado lo que define y da forma al suceso inicial” (Erikson, 2011, p. 65). Para que un acontecimiento pueda ser considerado como traumático, es necesario que haya sido grave y que se constituya como una condición persistente: “el momento se convierte en una estación; el acontecimiento se convierte en una condición” (p. 66). El autor hace una analogía entre el cuerpo individual y la comunidad como cuerpo social. Buena parte del análisis de Erikson se basa en este supuesto: en la posibilidad de casi trasladar un fenómeno individual al ámbito social. Así, se piensa lo individual y lo social en términos de células y organismos, en términos de tejidos que se dañan o se curan; en términos de heridas individuales y culturales. Sociedad e individuo son tratados como organismos, como cuerpos deteriorados. Si bien estas analogías pueden resultar problemáticas, cabe destacar un aspecto de su propuesta, a saber, la idea de que las heridas que sufre una comunidad pueden crear “un estado de ánimo, un ethos o cultura grupal que es diferente de la suma de las heridas individuales que lo componen y más que su suma. Es decir, el trauma tiene una dimensión social” (Erikson, 2011, p. 66). Por su parte, Neil Smelser sostiene, igualmente, que no hay un evento que por sí mismo pueda ser considerado como trauma cultural, ya sean desastres naturales, guerras o genocidios; que un evento pueda ser considerado como tal, sostiene el autor, depende “del contexto sociocultural de las sociedades afectadas en el momento en el que se produce la situación o acontecimiento histórico” (2011, p. 92). Lo que Smelser destaca es el proceso social de constitución de un evento como traumático para una comunidad determinada, en un momento histórico específico; es decir, de los criterios sociales que dictan lo que social y culturalmente puede ser considerado como un trauma cultural, pues un mismo evento puede ser considerado traumático en un momento histórico específico y en otro momento no. Para que esto sea así, es necesario que el evento conmocione masivamente la vida social organizada, que se afecten las estructuras sociales de la colectividad y se destrocen partes esenciales de una cultura. El trauma cultural amenaza la cultura y las identidades de los individuos de una sociedad y, para ser considerado como tal, es necesario que se le asigne un valor negativo al evento mediante la utilización de un lenguaje de afecto negativo, de manera que se establezca una representación del trauma como algo indeleble. A diferencia de los traumas psicológicos cuya cura o atenuación consiste en un trabajo psíquico, en el caso de los traumas culturales el trabajo se da mediante la lucha entre distintos grupos o agentes sociales que pueden agitar o remover la memoria del evento traumático y, consecuentemente, reconfigurarla, de manera que el trauma cultural no se mantiene fijo, y cada generación puede evaluarlo, reinterpretarlo, así como luchar sobre su significación simbólica. Muy cercana a la propuesta de Smelser está la del sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander, quien afirma que el trauma cultural tiene lugar cuando “los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento espantoso que deja trazas indelebles en su conciencia colectiva, marca sus recuerdos para siempre y cambia su identidad cultural en formas fundamentales e irrevocables” (2011, p. 125). La tesis fundamental del autor, muy cercana a la de Smelser, es, en pocas palabras, que el trauma cultural no es algo que exista de manera natural, es decir, no hay eventos que por sí mismos puedan considerarse como tales, sino que se trata de algo que se construye socialmente. Uno de los puntos que cabe destacar de esta propuesta es que subraya la importancia que tiene, en el proceso de construcción social de un evento como trauma, el asignar responsabilidades. En el desarrollo de su propuesta, Alexander analiza las dos versiones que existen en torno a la “teoría popular del trauma”, como la llama –según la cual estos “son acontecimientos que ocurren de manera natural y que destrozan el sentido de bienestar del actor individual o colectivo” (2011, p. 128)–, a saber, la ilustrada y la psicoanalítica. La primera parte del supuesto de racionalidad: los actores que enfrentan un trauma responden a este de manera racional: los eventos que lo causan se perciben con claridad, y las respuestas para atenderlo procuran resolverlo de manera progresiva con miras a su resolución en un futuro. El enfoque psicoanalítico, como ya vimos, plantea el tema del trauma en términos de una economía psíquica y de las defensas que presenta un organismo para defenderse ante un shock que puede ser difícil de asimilar. A diferencia del enfoque ilustrado, parte del supuesto de que los individuos tienden a reprimir el evento traumático, y en lugar de enfrentarlo de manera directa y racional, aparece distorsionado en la memoria y la imaginación del sujeto. Alexander sostiene que la condición traumática de un evento no tiene que ver con su condición real o imaginaria, ni con el daño y la manera abrupta en la que pueden tener lugar, sino con la creencia que una colectividad tiene de que ese evento ha afectado la identidad colectiva. Una condición fundamental para que un trauma cultural tenga lugar, según el autor, es que una crisis social se convierta en crisis cultural. Es decir, Alexander distingue entre el acontecimiento y la representación del acontecimiento. Para que un acontecimiento pueda ser considerado como traumático, es preciso que los actores de una colectividad representen de alguna manera eso que amenaza su sentido de identidad. De esta manera, propone que el proceso traumático es la distancia entre un acontecimiento dado y su representación. Si se analiza con detenimiento la propuesta de Alexander, se puede observar que de alguna manera traslada la noción freudiana de Nachträglichkeit al ámbito social, es decir, hay una suerte de acción diferida entre la ocurrencia de un evento, que por sí mismo no es traumático, al momento en que se lo interpreta posteriormente de esta manera, en este caso por una colectividad, para lo cual se debe pasar por un proceso de representación simbólica –entendida como la conformación de una memoria colectiva– que consiste en varias etapas, que comprende la construcción de narrativas, la demanda de reparación (atribución de responsables y de responsabilidades ante el hecho) y la posterior reconstitución emocional, institucional y simbólica, que tiene que ver con la asignación de consecuencias morales, ideológicas y materiales. El trauma y la representación cinematográfica El estudio del trauma, ya sea en su veta psicoanalítica o cultural/social, está íntimamente relacionado con el problema de las distintas formas de representación/simbolización de un evento que, en principio, desborda a los sujetos y a las comunidades y que solamente luego de un arduo trabajo interpretativo y afrontamiento llega a constituirse como trauma. La ya célebre condena de Adorno de la cultura occidental después de la Solución Final (“Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie” [Adorno, 2009, p. 47]) se ha traducido en posturas de pensadores que sostendrían que hay eventos tan graves en la historia de la humanidad que por su naturaleza son indecibles o irrepresentables. [1] De manera más específica, el tema del trauma en el ámbito cinematográfico se ha enmarcado en una discusión similar que, desde luego, tiene que ver principalmente con la posibilidad de representar cinematográficamente algunas de las formas del horror producto de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, esta discusión ha adquirido ciertos matices que es necesario dejar apuntados. Una veta de discusión muy relevante se ha situado en lo que se refiere a la imagen y la narración como vehículos adecuados para dar cuenta de procesos históricos traumáticos, como el Holocausto y la Guerra de Vietnam, por ejemplo. Desde esta perspectiva, el trauma, entendido como una ruptura del sentido de una cultura y sus modos de representación, queda fuera de esta, es decir, sería irrepresentable. Desde luego, también es muy fuerte la postura que sostiene lo contrario, es decir, no solo la importancia sino la necesidad de contar con relatos narrativos y cinematográficos que den cuenta de eventos traumáticos por los que ha atravesado una sociedad y que, en este sentido, sirvan como una forma de mantener la memoria de ellos (Kaplan y Wang, 2004). Así, y siguiendo esta postura, no es necesaria la fidelidad de los eventos reales con los representados; inclusive un melodrama hollywoodense que presentara dichos eventos de una manera estereotipada y suave para el espectador, es susceptible de ser leído de manera crítica, “a contrapelo”, como querría Walter Benjamin (1999, p. 46), de manera que en él se revelaría precisamente eso que una sociedad querría olvidar. No obstante, uno de los problemas más importantes con este abordaje es el interés excesivo que muestra en cómo una representación cinematográfica puede impactar la psique del espectador (fortaleciendo y ayudando a conformar una suerte de memoria colectiva) o, para decirlo de otra forma, la manera en que el cine puede ser un vehículo de traumatización vicaria. [2] Así, por ejemplo, Joshua Hirsch (2004), en su texto “Post-traumatic Cinema and the Holocaust Documentary” analiza dos formas del documental que abordan el evento del Holocausto: una realista (The Death Camps, Actualités Françaises, 1945) y otra modernista (Noche y niebla, Alain Resnais,1955). La perspectiva del autor es precisamente ver qué forma cinematográfica puede dar cuenta con mayor precisión de la experiencia traumática, así como analizar la manera en que una imagen cinematográfica tiene el potencial de generar una traumatización vicaria en el espectador, con el fin de fortalecer la memoria de los hechos. Así, afirma: […] cuando las propias imágenes ya no traumatizan, el texto –o la película en este caso– debe, en cierto sentido, esforzarse más. Debe superar el adormecimiento defensivo. Las imágenes documentales deben someterse a un discurso narrativo cuyo propósito sea, si no traumatizar literalmente al espectador, al menos invocar una conciencia histórica postraumática, una especie de compromiso textual entre el sinsentido del encuentro traumático inicial y el aparato de creación de sentido de una narración histórica plenamente integrada, similar a la noción de "trauma silenciado" de LaCapra. (Hirsch, 2004, p. 101. La traducción es mía.) El autor parte del supuesto de que, en efecto, un trauma implica una crisis de la representación y que, quien lo padece, es incapaz de traducir las impresiones del evento de manera coherente. En este sentido, el cine y otros medios de comunicación masiva cumplen un papel fundamental para dar forma y empezar a representar la falla de la representación que una persona ha sufrido. De esta manera, el análisis que hace de ambas formas documentales presenta varias debilidades, las cuales en buena medida se deben a que traslada el problema del trauma y su representación del ámbito psíquico al ámbito cinematográfico, y analiza los filmes en función, por ejemplo, de la manera en que representan la experiencia temporal de una persona que hubiera sufrido un trauma (o sea, una forma narrativa de presentar la temporalidad desde una perspectiva lineal –el documental realista– vs. una forma narrativa de temporalidad fragmentaria –el documental modernista–, siendo esta última, según su perspectiva, la forma más adecuada de representar la manera en que se experimenta el trauma, o sea, la manera en que una persona que ha padecido el síndrome de estrés postraumático tiene acceso a esa dolorosa y terrible memoria del evento). Otra forma de abordar el problema del trauma y la representación cinematográfica es la desarrollada por Adam Lowenstein (2004 y 2005), quien analiza la representación de distintos eventos traumáticos de la historia de distintos países (Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Canadá) en películas de terror, a partir del concepto de inspiración de benjaminiana de “momento alegórico”, el cual define como una impactante colisión entre cine, espectador e historia, en la que los registros del espacio corporal y el tiempo histórico se ven alterados, confrontados y entrelazados. Estos registros de espacio y tiempo se distribuyen de forma desigual entre el texto cinematográfico, el público de la película y el contexto histórico. (Loweinstein, 2005, p. 2. La traducción es mía) Su abordaje intenta desmarcarse de los estudios de cine que, en sus propias palabras, han tratado el problema de la representación cinematográfica como si se estuviera haciendo un diagnóstico de un paciente, y también de aquellas posturas que juzgan las obras artísticas –o en este caso, cinematográficas– en función de su responsabilidad de dar cuenta de la manera más precisa posible de los hechos históricos. De su propuesta se puede destacar la importancia del contexto histórico en el que un filme es producido, así como su pregunta por la forma en que un filme accede a discursos de horror para confrontar la representación del trauma histórico en función del contexto nacional y cultural del propio filme. Si se analizan con detenimiento estas dos posturas nos damos cuenta de que en buena medida reproducen la discusión psicoanalítica de donde proviene el concepto de trauma y las dos posturas predominantes: es decir, la que sostiene que el trauma se actúa o que no implica ningún tipo de elaboración por parte de quien lo padece, o sea, que no hay un trabajo de representación sino una pura literalidad (Caruth), y la postura que sostiene el trauma siempre implica necesariamente una labor de interpretación y de elaboración por parte de quien lo padece (Leys). Esta discusión, trasladada al ámbito cinematográfico, podría plantearse en los siguientes términos: una preocupación por representar de la manera más fiel posible, casi literal, la experiencia traumática (algo que puede verse en la propuesta de Kaplan y Wang, así como en la mayoría de los textos compilados en su libro); y una preocupación por desenredar la densa labor de representación de un trauma histórico en un texto cinematográfico, que es la línea de análisis que a continuación desarrollo. De Tlatelolco a Ayotzinapa: ecos fantasmales que reverberan en una estación de autobuses Si atendemos a lo expuesto por Alexander y Smelser, para que un acontecimiento pueda ser considerado un trauma cultural, es necesario que aquel haya dejado trazos indelebles en una sociedad, haya generado cambios en el sentido de identidad de una colectividad, haya creado memorias con una carga afectiva negativa, se haya afectado la vida y las estructuras sociales de un país y, sobre todo, en una lucha entre distintos agentes o grupos sociales, se hayan creado narrativas para dar cuenta de una crisis en la representación de los hechos traumáticos. Hay dos eventos de la historia mexicana contemporánea que pueden ser calificados como traumas culturales: la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 [3] y la desaparición forzada, la noche del 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. La película Los parecidos (2015) del director mexicano Isaac Ezban hace una asociación entre estos dos eventos, aunque no de manera explícita, sino principalmente mediante resonancias y alusiones indirectas. En De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen, Escalante y Canseco (2019) analizan los procesos de elaboración cultural que hicieron de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un “acontecimiento” [4] comprendido bajo el término “Ayotzinapa”. La tesis de la que parten es que “la construcción del acontecimiento consistió en hacer de los hechos de Iguala una nueva escenificación de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968” (Escalante y Canseco, 2019, p. 17). De acuerdo con los autores, un acontecimiento, en el sentido que lo entienden, reproduce una suerte de arquetipo, que en este caso se refiere a la lucha entre el Estado (entendido de manera muy abstracta como esa entidad encarnada en la figura presidencial encargada de ejercer el poder y reprimir) y el Pueblo (representado, en este caso, por los estudiantes). A lo largo del libro los autores analizan la manera en que discursivamente distintos agentes sociales (medios, sociedad civil, intelectuales, académicos, etc.) fueron conformando la desaparición de los 43 estudiantes no como un evento asociado al crimen organizado o a la guerra contra el narco, sino, más bien, como un evento que se suma a la larga historia de lucha entre el Estado y el Pueblo, un acontecimiento, pues, que visto desde esta perspectiva, sería un episodio más de la represión del primero sobre el segundo. La manera en que esta asociación de dos acontecimientos históricos que responden a causas y situaciones asaz diferentes se dio fue, principalmente, por medio del arquetipo del estudiante que –siempre de acuerdo con los autores– se formó en buena medida a partir de las protestas estudiantiles del 68. “Así, Ayotzinapa como análogo de Tlatelolco se convierte en el episodio emblemático para juzgar al gobierno: no es otro episodio de violencia, sino un nuevo episodio de la historia patria –una reiteración de los anteriores” (Escalante y Canseco, 2019, p. 23). Esta equivalencia que casi inmediatamente se estableció en la opinión pública del país es posible en el marco de lo que denominan una “cultura antagónica”: Llamamos “cultura antagónica” a un sistema de signos, prejuicios, valoraciones, sobreentendidos, automatismos del sentido común formado durante el régimen revolucionario, una veta de discurso derivada del relato de la historia patria tal como se enseñó durante el siglo XX. […] El supuesto implícito indispensable de la cultura antagónica es la fundamental ilegitimidad del gobierno y, correlativamente, la fundamental legitimidad de cualquier forma de protesta o resistencia –llegado el caso, incluso la rebelión. (Escalante y Canseco, 2019, p. 39) Uno de estos automatismos del sentido común que imperó en el acontecimiento de Ayotzinapa fue el hecho de que las víctimas fueran estudiantes: en ambos casos –se asume– su asesinato fue producto de la represión del gobierno. Así pues, tanto la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son eventos traumáticos que han dejado profundas huellas en la historia del país, y que han pasado por un complejo proceso de elaboración cinematográfica en Los parecidos. En el filme ambos eventos están vinculados de distintas maneras y a partir de varias resonancias, pero la principal no es el hecho de que uno de los protagonistas (Álvaro, interpretado por Humberto Busto) sea precisamente un estudiante que se encuentra atrapado en esa estación infernal, con el propósito de llegar a la Ciudad de México al día siguiente para participar en la manifestación estudiantil. La manera en que la película establece un paralelismo entre ambos eventos traumáticos es mediante la desaparición del rostro, signo inseparable de la noción de identidad personal. Una de las imágenes más horribles de la historia del México contemporáneo es, sin duda, la aparición del cuerpo del joven Julio César Mondragón el día posterior a los sucesos de Iguala, cuando se encontró su cuerpo sin vida, golpeado, amoratado y con el rostro descarnado. La imagen de este cuerpo sin rostro fue difundida de manera masiva mediante redes sociales y medios de comunicación, y esta imagen condensó en buena medida todo el horror que rodeó (y aún rodea) lo acontecido a los estudiantes normalistas, y que cotidianamente se vive en México. En una entrevista hecha a la madre de Julio César, esta suelta una frase lapidaria que resume –si es que algo así se puede resumir– la abyección del crimen: “le quitaron el rostro y los ojos cuando estaba vivo” (Cortés, 27 de septiembre de 2019). Incluso si la pérdida del rostro y los ojos no fue producto de la tortura, [5] la imagen es estremecedora y da cuenta de los niveles de violencia que cotidianamente se ejercen sobre los cuerpos en este país. Ahora bien, esta imagen –la de un cuerpo que pierde el rostro y por lo tanto pierde su identidad– es sobre la que se funda el desarrollo de la trama de Los parecidos y que plantea una serie de preguntas: ¿qué significa aparecer o desaparecer cuando literalmente se borra el rostro propio? ¿Quién puede ver/captar las diferencias, la homogeneización de los rostros? ¿Desde qué instancias o dispositivos se determina la homogeneidad/diferencia? Así pues, a partir del tema de la pérdida del rostro, la película plantea una serie de problematizaciones en torno a lo visible/lo invisible de una forma de ejercer violencia sobre los cuerpos desapareciendo los rostros. El alienígena: las escalas y la mirada En el documental Guía de cine para pervertidos (Sophie Fiennes, 2006), al abordar el tema de la voz en el cine, Slavoj Žižek analiza algunas secuencias de El exorcista (William Friedkin, 1973) y dice: “La voz no es una parte orgánica de un cuerpo humano. Viene de algún lugar de en medio de nuestro cuerpo”: el cuerpo de la niña poseída tiene una dimensión obscena y el problema que se plantea es cómo deshacerse de ese “intruso alienígena”, una dimensión traumática, que de hecho es una característica intrínseca de la voz humana de acuerdo con Žižek, quien concluye su argumento afirmando: “La lección que debemos aprender y que los filmes intentan evitar es que nosotros mismos somos los alienígenas controlando nuestros cuerpos. La humanidad significa que los alienígenas controlan nuestros cuerpos animales”. Sin duda, formal y narrativamente Los parecidos es una “carta de amor al cine de ciencia ficción de los años sesenta”, como la definiera el propio Ezban (Magaña, 22 de agosto de 2016), y hay muchas referencias a ese género, pero no solamente de la década de los sesenta. Más puntualmente, es posible vincular la propuesta cinematográfica con La invasión de los ladrones de cuerpos (Don Siegel, 1956) y con su remake de 1978, dirigido por Philip Kaufman, pero no exclusivamente por los aspectos formales o narrativos (la irrupción, en medio de un pequeño pueblo norteamericano, de presencias alienígenas que perturban la vida cotidiana, las atmósferas de encierro de la versión del 56 o la forma que tienen las vainas extraterrestres de llegar a la tierra en la versión del 78 –en la película de Ezban la lluvia radioactiva–, etc.); el principal vínculo de estas películas con la mexicana está en el planteamiento en torno a la identidad de las personas y la relación que tiene con su cuerpo, más específicamente, el rostro. La película de Siegel, filmada en el contexto de la Guerra Fría y la paranoia norteamericana anticomunista del macartismo, plantea un escenario en donde la invasión extraterrestre tiene lugar mediante la usurpación de los cuerpos de los humanos: a partir de un complicado proceso orgánico, se planta un cuerpo en una vaina en donde crece hasta alcanzar el desarrollo del cuerpo anfitrión, cuya identidad es completamente suplantada una vez que concluye el proceso. Poco a poco la gente del pueblo es sustituida por los cuerpos de las vainas, pero al comenzar a ser mayoría, no solamente dejan de oponerse a la invasión o incluso la promueven, sino que ya nadie es capaz de notar la diferencia, es decir, ya nadie puede decir qué significa ser humano con respecto a la nueva condición, salvo por el protagonista, interpretado por Kevin McCarthy. Aunque en principio el planteamiento de Los parecidos resulta muy similar, la lectura política del filme, en el contexto de la sociedad mexicana contemporánea, es asaz diferente. Todo el filme transcurre en una estación de autobuses de Iguala, la madrugada del 2 de octubre de 1968. En esa atmósfera cerrada, paulatinamente van a ir apareciendo los personajes que van a desarrollar el drama. Ulises (Gustavo Sánchez Parra), un hombre de rasgos mestizos, cabello largo y barba poblada, entra en la estación para preguntar a Martín (Fernando Becerril), un hombre mayor, también de rasgos mestizos y sin barba, si tiene alguna información sobre el autobús, que nos enteramos de que está retrasado por la tormenta. Además de ellos dos, en la estación hay una anciana indígena: Roberta (María Elena Olivares), quien ni siquiera habla español. Posteriormente, entra en la estación una mujer embarazada de alrededor de 30 años: Irene (Cassandra Ciangherotti), a quien también le urge llegar a la Ciudad de México. Un tema que desde estas primeras secuencias se refuerza una y otra vez son los problemas con la comunicación exterior: hay fallas en las líneas telefónicas, y a lo largo de todo el filme nos vamos a enterar de lo que acontece en el mundo fuera de la estación únicamente mediante las voces de la estación de radio (fig. 1). De hecho, hay otra película con la que Los parecidos guarda semejanzas estructurales muy importantes: Rojo amanecer (Jorge Fons, 1989). Este filme abordó por primera vez en la historia del país la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, y para hacerlo centró toda la narración en los conflictos al interior de una familia de clase media, en donde cada uno de los miembros representaba una suerte de estereotipo de la época: el ama de casa, el papá burócrata, el abuelo, los hijos estudiantes rebeldes, etc. Una de las decisiones formales más interesantes que en su momento tomó Fons fue filtrar la masacre de manera indirecta en el interior del hogar donde tiene lugar la acción. O para decirlo en términos de Prince (2003), el director efectuó un desplazamiento de la violencia al fuera de campo, es decir, a lo largo del filme jamás vemos de hecho lo que acontece en la Plaza: solo lo escuchamos (los gritos y las balas que suenan) o vemos que de hecho se utilizaron armas porque varias balas rompen la ventana y revientan en los muros del hogar. Acaso la imagen más brutal y poética (en el sentido en que Prince entiende este término), por sugerente, son las huellas de sangre que se observan en las últimas secuencias del filme cuando la niña abandona el departamento y camina por las calles de Tlatelolco. El único rastro, evidencia, de la masacre es un manchón de sangre sobre el pavimento. [6] Por su parte, en la propuesta de Ezban, los acontecimientos también tienen lugar en un espacio cerrado y la relación con una serie de hechos extraordinarios que están teniendo lugar de manera paralela a los de la estación se entabla de manera indirecta, mediante formas incorpóreas: las ondas de la radio y las voces distorsionadas de un teléfono público que está dentro de la estación. En este filme las voces provenientes del radio van a tener un papel muy importante pues no solamente van a ir puntuando o dando un contexto mayor a la historia que tiene lugar en la estación; en algún momento van a servir como una forma de desplazamiento poético de una forma de violencia mayor a la que de hecho viven los personajes atrapados en la estación: un diluvio, una invasión que supera el pequeño espacio y la vida de los involucrados, una violencia que se siente en todo el país, y probablemente en todo el mundo. Por otra parte, desde las primeras secuencias del filme de Ezban, la cámara se encarga de mostrarnos las imágenes de cuerpos y rostros de personas famosas o que forman parte de la publicidad. En varias ocasiones se detiene en imágenes de mujeres desnudas en revistas pornográficas, o de rostros famosos, como Pedro Infante, los Beatles, Marilyn Monroe, Sean Connery, Capulina, cuerpos y rostros con muy diferentes características sexuales, étnicas y físicas, imágenes todas, que apelan a un bagaje cultural común, pero que también refuerzan la identidad de lo retratado: lo que se ha fijado en una huella fotográfica es un rastro de tiempo que en principio no podría borrarse. En algún momento hay inclusive una foto que muestra a Martín con su esposa con muchos años menos de los que tiene en ese momento. Más adelante, en el baño, con Irene, aparece Rosa (Catalina Salas), quien es el primer personaje infectado: mientras acosa a la primera, cae desplomada con espuma en la boca. Irene sale en busca de Ulises y cuando regresa al baño Martín se atraviesa en su camino, con espuma de afeitar en el rostro, y dice que Ulises es el diablo. En ese mismo espacio entra en escena Álvaro, quien llega a la estación acompañado por los últimos personajes: una señora, Gertrudis (Carmen Beato), que viene con su hijo, Ignacio (Santiago Torres). Una vez que están todos los personajes inicia el tema de la usurpación: Martín aparece con una venda en el rostro y Álvaro nos informa que Rosa está atravesando una mutación acelerada porque le están saliendo pelos en el rostro. En resumen, a partir de este momento se instaura una atmósfera paranoica en la que todos desconfiarán de los otros y no sabrán a quién culpar de lo que empieza a manifestarse como un virus que afecta principalmente los rostros (fig. 2). El momento en que el “contenido” del virus se revela se hace mediante montaje paralelo: Irene va al baño a atender el llamado y las quejas de Rosa, mientras Álvaro, en medio de la estación, comienza a quitar las vendas del rostro de Martín: al volverse, Rosa muestra lo mismo que Álvaro mira cuando concluye su labor: se trata de la reproducción de los mismos rasgos faciales y étnicos de Ulises; ambas personas, independientemente de su sexo, edad y condición étnica, van a reproducir los rasgos de aquel, incluidas la barba y el corte de cabello, si bien mantienen la voz propia. Una particularidad de este fenómeno es que Ulises es ciego a la transformación que tiene lugar en los rostros de los demás: es incapaz de ver su propio rostro estampado, reproducido o producido en el de las otras personas. A partir de ese momento, salvo por Ignacio, el “virus” infectará a todos los personajes, incluido el bebé de Irene –quien es dado a luz en medio de la estación– y a todas las imágenes que la cámara nos mostró desde el principio de la película: la publicidad, las revistas pornográficas, las estrellas de cine, los futbolistas, las imágenes religiosas, las fotografías personales: los rostros de todo el mundo aparecerán como reproducidos sobre la base del rostro de Ulises, todos como una copia, con los mismos rasgos físicos. La primera en ser infectada, Rosa, termina por suicidarse cuando con un cristal roto trata de arrancarse el rostro que no reconoce como propio hasta que de este solo quedan girones de carne irreconocible. Hay varias lecturas que se puede hacer de esta transformación y pérdida de identidad mediante el borramiento del rostro. En Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Judith Butler (2006) reflexiona en torno a la atmósfera internacional después de los eventos posteriores a la caída de las Torres Gemelas el 9 de septiembre de 2001, a partir de la noción de rostro tal como es desarrollada por Levinas, quien sostiene que es precisamente mediante aquel que los seres humanos somos interpelados moralmente, y cuyo sentido más profundo consiste en transmitir, sin palabras y sin voz, el mandamiento bíblico: no matarás. Antes siquiera de poder hablar, quien mira un rostro es interpelado moralmente al recibir esa orden: la prohibición de matar al otro. Para Butler, el significado del rostro es aquello que trasciende las palabras; se trataría más bien de un sonido previo a la articulación y la significación del lenguaje: “el sonido de un lenguaje vaciado de sentido, el sustrato de vocalización sonora que precede y limita la transmisión de cualquier rasgo semántico” (2006, p. 169). Y más adelante agrega: Responder por el rostro, comprender lo que quiere decir, significa despertarse a lo que es precario de otra vida o, más bien, a la precariedad de la vida misma. […] Debe ser una comprensión de la precariedad del Otro. Esto es lo que vuelve al rostro parte de la esfera de la ética. (p. 169) De hecho, el mirar un rostro produce dos sentimientos contradictorios en quien lo mira: por una parte, un impulso asesino, pues nos muestra la vulnerabilidad de los otros, pero al mismo tiempo transmite la prohibición divina contra el asesinato. Desde esta perspectiva, la no violencia que postula Levinas tiene lugar como parte de una “tensión constante entre el temor de sufrir violencia y el temor de infligirla” (p. 172), es decir, entre ese primer impulso asesino que nos genera la visión de la vulnerabilidad del otro y esa voz inhumana, esa voz que no proviene del rostro, y que nos impone la prohibición ética en contra de nuestro impulso asesino: no matarás. En el momento en que los personajes comienzan a perder su rostro se vuelven objeto de sospecha: ya no puede reconocérseles particularidades, rasgos propios, identitarios, a partir de los cuales sea posible ver la vulnerabilidad de la que habla Butler. En un primer momento, la desaparición de la singularidad del rostro tiene como resultado la homogeneización de las personas y aparentemente borra las distinciones de clase, de sexo, de etnia y hasta de edad. Desde esta perspectiva, parecerse implica des-aparecer: los parecidos son en realidad los desaparecidos, los que han perdido el rostro y por lo tanto ya no podemos ver y tampoco pueden verse a sí mismos; al ver esa cara, esa misma careta sobreimpuesta sobre la propia, no pueden sino desconocerse, sentir horror. Desaparecidos en medio de los parecidos absolutos. La producción de un mismo rostro, la impresión de un mismo rostro en las personas, implica de facto desaparecerlas en la visibilidad de lo mismo. Y he aquí una de las primeras funciones de la figura del alienígena tal como es trabajada en la propuesta de Ezban: como un mecanismo de visibilización/invisibilización de las diferencias, de los rasgos propios de las personas (fig. 3). Una vez que la atmósfera paranoica se ha impuesto en la estación de autobús, y que las recriminaciones mutuas han llegado a un impasse narrativo, el filme revela al verdadero villano: Ignacio, el niño que aparentaba inocencia y vulnerabilidad por su condición física al principio de la película. En consonancia con otras propuestas del género que han utilizado la figura del niño como origen de la maldad o con algún tipo de característica sobrenatural que les permite controlar los eventos o conectarse con fuerzas sobrehumanas (como por ejemplo en Poltergeist de Tobe Hooper, 1982, o Carrie de Brian de Palma, 1976, o el capítulo de la primera época de La dimensión desconocida intitulado “It’s a Good Life”, de James Shledon, 1961, cuyo argumento narrativo parece ser la principal fuente del filme de Ezban) en Los parecidos vemos que es el niño quien, aparentemente, está operando las acciones sobrenaturales que han tenido lugar en esa fatídica noche. Lo que más interesa para los fines de este análisis es la explicación que aquel da de los hechos: todo el desarrollo de los eventos proviene de un viejo cómic que Ignacio lee a Ulises, mientras este yace en el piso, amarrado (fig. 4). En la voz del niño, la narración cuenta lo siguiente: En medio de una lluvia infernal ellos llegaron. Necesitaban de la lluvia para viajar a nuestro planeta. Las gotas eran su medio de transporte. Llegaron, tomaron lo que querían y se fueron. No destruyeron ciudades ni secuestraron personas, como lo muestran las películas. Tampoco invadieron nuestro planeta porque no había nada que invadir. Solo llegaron, tomaron lo que querían y se fueron. Y lo que querían era precisamente eso que nos hace humanos. Al día siguiente nadie recordaría su visita y precisamente por la falta de identidad nadie, tampoco, notaría las similitudes. De la misma forma que un grupo de hormigas siente que cada hormiga es diferente, pero para nosotros los humanos gigantes que las vemos desde arriba todas son hormigas, para nosotros los gigantes las hormigas son solo un juego. Solo alguien que fuera diferente a todos podría notar lo que había pasado, y no había nadie diferente. A partir de este día, y durante el resto de nuestra existencia, todo había cambiado. La vida en el planeta Tierra ya nunca volvería a ser igual, aunque al mismo tiempo también ya todo era igual. De este relato hay varias cosas que cabe destacar. En primer lugar, el problema de la visión, o para decirlo de manera más precisa, de la percepción de los otros, de la diferencia, como un problema no solo de magnitud, sino de escalas. Del relato se desprende que el baremo de la identidad es la escala: solo entre seres ubicados en la misma escala es posible reconocer diferencias y similitudes. Así, las hormigas no se confunden entre sí. El problema es cuando nos colocamos en una escala diferente, una escala considerablemente mayor o menor. Para nosotros todas las hormigas son iguales; no hay diferencia posible. Somos literalmente incapaces de distinguirlas. Nuestra escala, nuestro lugar, nuestra posición desde donde evaluamos el diminuto mundo de las hormigas nos lo impide. Somos pues ciegos a las diferencias en esa escala. Desde luego, esta situación atraviesa todo el universo, incluido el mundo humano. Es una analogía manida pero que en esta película, en esta narración, tiene consecuencias interesantes. Lo que se desprende de esta analogía funciona casi a manera de silogismo: así como nosotros vemos y juzgamos a las hormigas, cuyas vidas pequeñas e insignificantes despreciamos, así pues debe haber una mirada sobrehumana –ubicada en otra escala espacial y temporal– para quien nuestras propias vidas sean como para nosotros las de aquellas: pequeñas, insignificantes, dispensables, sustituibles. Dependiendo del relato teológico o mítico en donde nos ubiquemos, habrá quienes digan que esa mirada no puede sino ser divina, la de un ser superior, que vigila nuestros pasos, que está pendiente de nuestras vidas. Dependiendo de este relato, habrá quienes atribuyan a un tal ser la caridad, la crueldad o la indiferencia. En todo caso, en este filme, el problema de las escalas no está planteado al nivel de las divinidades, sino de formas de vida orgánicas extraterrestres que colocan en perspectiva la propia vida humana. En las primeras secuencias del filme, después de que termina la narración en off del inicio y de que se escucha mediante el radio de manera entrecortada la voz de un hombre que anuncia que la lluvia que cae afuera no es normal, vemos por primera vez a Ulises, quien le pregunta a Martín si sabe algo. Éste contesta que la tormenta atrasó todas las líneas y que esta es la última estación. Ulises se aleja molesto de la taquilla y la cámara lo sigue a contraflujo, en un travelling que súbitamente comienza a elevarse para mostrar a Martín y la caseta de teléfono desde un ángulo casi cenital, para después abandonar la estación y colocarse fuera, justo en medio de la lluvia que cae, pero desde la perspectiva de alguien, o algo, que la mira desde arriba, desde una posición privilegiada. Esa secuencia ritma con una imagen que tuvo lugar minutos antes y que solamente después del relato que hace Ignacio cobra su sentido pleno: mientras la voz en off dice: “Pero Martín no es el personaje importante de esta historia; de hecho, Martín no es nada, más que una simple ficha en el juego de alguien más…” vemos al aludido apachurrando a una hormiga con dos dedos para luego mirar distraído, con indiferencia, la masa que termina de moler entre sus dedos para tirarla sobre un cenicero. En efecto, esa mirada que desde las primeras secuencias se posa sobre los pequeños humanos atrapados en una estación de autobuses en Iguala no es una mirada divina; es, sí, una mirada sobrehumana, que en este caso está representada por los alienígenas invisibles, pero estos, en términos de escala, no pueden sino ocupar el mismo sitio que la mirada del poder: la mirada que iguala rostros y cuerpos, la mirada para quien los seres diminutos no son más que fichas en un juego de alguien más. Eso es en realidad lo que la figura del alienígena muestra en esta película: la mirada del poder, que iguala y hace dispensables los rostros y los cuerpos. Un segundo problema que plantean tanto el relato como esta forma específica que tiene el poder de homogeneizar a las personas igualando los rostros es el de establecer qué es aquello que nos hace humanos, bajo qué criterios se considera lo humano y lo inhumano. Si el primer problema es el relacionado con la escala, el segundo está relacionado con esquemas normativos de inteligibilidad a partir de los cuales es posible distinguir, como sugiere Butler (2006, p. 183), lo que puede considerarse una vida vivible y una vida lamentable. Así pues, de acuerdo con la filósofa estadunidense, para Levinas el rostro no es exclusivamente humano, sin embargo, es una condición para la humanización. Butler traslada esta paradoja al ámbito de la representación de los otros en los medios de comunicación, más específicamente durante los eventos posteriores a 9/11, y se pregunta: “¿Cómo podemos darnos cuenta de la diferencia entre el rostro inhumano pero humanizante, según Levinas, y la deshumanización que puede tener lugar por medio del rostro?” (Butler, 2006, p. 176) Esta situación la hace plantearse los modos en que la violencia hacia los otros puede tener lugar. Uno es mediante la producción de un rostro –en los medios de comunicación–: la producción de retratos mediáticos en donde un rostro –por ejemplo, el de Bin Laden– es encuadrado de manera tendenciosa con el fin de que ese rostro representara el terror mismo. “En efecto, la cara fotografiada parece esconder o desplazar el rostro en el sentido de Levinas, desde el momento en que no hay vocalización de la pena o la agonía, no hay ningún sentido de la precariedad de la vida que pueda verse u oírse a través de ese rostro” (p. 178). Desde esta perspectiva, se puede decir que el rostro no humaniza en todos los casos; también es posible que haya una deshumanización especialmente cuando un rostro se produce. El riesgo, dice Butler, que hay en la reproducción y difusión de estas imágenes de rostros en los que se querría fijar la victoria, la esperanza o el mal es que construyen un paradigma de lo humano y, de facto, funcionan como un instrumento cultural para establecer una norma a partir de la cual juzgar la pluralidad y tratar de fijar lo que se considera humano. En este punto, la propuesta de Butler tiene puntos en común con la problematización del rostro que hacen Deleuze y Guattari (2004). En “Año cero – Rostridad”, los autores sostienen que cada rostro es en realidad producido por una máquina abstracta de rostridad de acuerdo con zonas de frecuencia o probabilidad cuya finalidad es neutralizar expresiones que no se ajusten a las significaciones dominantes. Se trata, en suma, de un proceso de codificación o sobrecodificación de la pluralidad que es capturada, ordenada, serializada, mediante la producción de un rostro. “La rostrificación no actúa por semejanza, sino por orden de razones. Es una operación mucho más inconsciente y maquínica que hace pasar todo el cuerpo por la superficie agujereada, y en la que el rostro no desempeña el papel de modelo o imagen, sino el de sobrecodificación para todas las partes descodificadas” (Deleuze y Guattari, 2004, p. 175). Desde la perspectiva de los autores, hay toda una política del rostro que entra en lucha con otra política: la de deshacer el rostro como forma de escapar a la sobrecodificación y generar otro tipo de agenciamientos y devenires, y labrar un camino propio hacia lo asignificante y asubjetivo. “Por supuesto, nosotros no decimos que el rostro, la potencia del rostro, engendre el poder y lo explique. Por el contrario, ciertos agenciamientos de poder tienen necesidad de producir rostro, otros no. […] Y eso por una razón muy simple. El rostro no es universal. Ni siquiera es el del hombre blanco. El rostro es el propio Hombre blanco, con sus anchas mejillas blancas y el agujero negro de los ojos” (p. 181. El subrayado es mío). De esta manera, la máquina abstracta de rostridad funciona de dos maneras: constituye una unidad de un rostro elemental en relación biunívoca con otro, ya sea de conjunción o disyunción: se trata del rostro de hombre o mujer, adulto o niño; o también, cuando se trata de rostros que van acompañados (o sea, no se puede entender uno sin el otro): rostro de maestro y alumno, obrero y patrón. La otra manera de funcionar es mediante la selección: “dado un rostro concreto, la máquina juzga si pasa o no pasa, si se ajusta o no se ajusta, según las unidades de rostros elementales. La relación binaria es, en este caso, del tipo ‘sí-no’” (p. 182). Desde esta perspectiva, la función de la máquina es rechazar los rostros que no se ajusten a la norma, así como los gestos equívocos, o sea, los que no se correspondan con el tipo de rostro del que deberían formar parte. En pocas palabras, la máquina abstracta de rostridad codifica y captura la multiplicidad para colocarla en una serialización que abarca incluso las variaciones de desviación, incorporando cualquier rasgo o forma de diferencia: algunas veces se los tolera, mediante el establecimiento de lugares y condiciones específicas (como los guetos), y otras veces se los borra, pero de facto no acepta nunca la alteridad. “El racismo jamás detecta las partículas de lo otro, propaga las ondas de lo mismo hasta la extinción de lo que no se deja identificar (o que solo se deja identificar a partir de tal o tal variación). Su crueldad solo es equiparable a su incompetencia o su ingenuidad” (p. 183). Así, la aseveración de los autores de que el rostro es una política implica analizar la relación del rostro con la máquina abstracta que lo produce y con los agenciamientos de poder que hacen necesario la producción de aquel. En Los parecidos la mirada alienígena, que representa la mirada del poder, literalmente produce rostros, un tipo de rostro, que captura los de todas las demás personas. En un primer momento, la sobreimpresión del rostro único hace que se dude sobre el carácter humano del rostro mismo: desde la repetición de lo mismo es difícil escuchar esa voz que no es humana y que al mismo tiempo me vuelve asesino y me impide matar. El problema es, precisamente, que ese rostro-tipo ha levantado la prohibición moral contra el asesinato, pero al mismo tiempo, para seguir dando cuenta de la paradoja señalada por Butler, tampoco puede haber asesinato: si no hay rostro, no puede haber asesinato, porque eso que está ahí, frente a mí, ya no es humano: ha dejado de interpelarme, y deshacerme de él es lo mismo que matar a una hormiga. Ese rostro-tipo que infecta a todos los demás los saca de la escala humana y produce, en quien lo observa, otra mirada: la mirada indiferente del poder. De acuerdo con Butler, lo humano no puede representarse en el rostro ni identificarse con la representación ni con lo irrepresentable. Esta paradoja se debe mantener siempre en la representación que se intente hacer de lo humano mediante el rostro. El problema, dice, es cuando se pretende poner aquel al servicio de una personificación que capturaría lo humano –como cuando se establece una equivalencia entre un rostro y el mal o la victoria–. Siempre que esto acontece, hay una pérdida. “En este caso, no podemos escuchar el rostro a través de la cara. Aquí la cara oculta el sonido del sufrimiento humano y la proximidad que debemos tener respecto de la precariedad de la vida misma” (Butler, 2006, p. 181). Un yo que mire esa cara no puede identificarse con ella y, por el contrario, ese rostro en todo caso sirve para deshumanizar y como condición de la violencia. En la película se plantea el problema de la deshumanización, pues a partir de la tematización de la desaparición del rostro se hacen visibles los esquemas normativos de inteligibilidad que marcan la línea entre lo humano y lo no humano, lo que podría ser dispensable. Estos esquemas normativos funcionan no solo produciendo ideales que distinguen entre quienes son más o menos humanos. A veces, producen imágenes de lo que es menos que humano bajo el aspecto de lo humano para mostrar el modo como lo inhumano se oculta, amenazando con engañar a todos aquellos que sean capaces de creer que allí, en esa cara, hay otro humano. Pero a veces este esquema normativo funciona precisamente sustrayendo toda imagen, todo nombre, toda narrativa, de modo que nunca hubo allí una vida ni nunca hubo allí una muerte. Se trata de dos formas diferentes de poder normativo: una opera produciendo una identificación simbólica del rostro con lo inhumano, rechazando nuestra aprehensión de lo humano en la escena; la otra funciona por medio de un borramiento radical, de tal modo que allí nunca hubo nada humano, nunca hubo una vida y, por lo tanto, no ha ocurrido ningún asesinato. (Butler, 2006, p. 183. El subrayado es mío.) A diferencia de otras películas de terror en donde se plantea alguna forma de posesión o de deformación de lo humano, en Los parecidos la “trampa”, por decir así, está en que la manera en que lo extraterrestre se manifiesta es mediante la aparición de un rostro que, en sentido estricto, es humano. En principio, no hay nada monstruoso ni extraordinario en un rostro de rasgos mestizos con barba y bigote poblados. Así, en este caso, el esquema normativo que opera para deshumanizar no funciona mediante la mostración de algo que sería menos que humano; opera mediante la sustracción en lo visible: ese rostro que ves ahí sigue siendo humano, pero al multiplicarse al infinito lo que opera es un borramiento radical, como dice Butler: la multiplicación ha operado un borramiento de la identidad y la posible identificación humana, y por lo tanto, no solo ha anulado, de hecho, la prohibición del asesinato, sino que ha cancelado la posibilidad de que este acontezca: no puede haber muerte donde nunca hubo vida. La mirada del poder que se posa sobre los cuerpos los iguala y los coloca fuera de la escala humana desde donde aún se puede escuchar la voz que nos prohíbe el asesinato y desde donde aún podemos reconocer nuestra propia precariedad en la vida precaria de los otros. No es pues casualidad que a lo largo del filme los personajes mueren una vez que ha tenido lugar la mutación. El rostro es la medida para juzgar la escala o lo humano y lo inhumano. Pero una vez que la transformación ha concluido, esta deviene invisible: se ha entrado en un nuevo reino, con sus propias escalas: quien porta el mismo rostro no solo se vuelve ciego a su propia transformación, sino que es capaz de distinguir diferencias en los demás rostros transformados; ha entrado en el mundo de las hormigas, por decirlo de alguna manera. Al final del filme, el autobús finalmente llega a la estación y la masacre que tuvo lugar la noche anterior en ese lugar recibe una explicación racional: se culpa al estudiante de haber tenido un brote psicótico producido por las drogas, lo que lo habría llevado a asesinar a todas las personas cuyos cuerpos se encuentran en el piso de la estación: Ulises, Martín, Rosa e Irene. Durante las últimas secuencias, la película se mueve entre dos escalas, con sus dos miradas diferentes: la de las hormigas, para quienes todo ha vuelto a la normalidad y pueden distinguir de nuevo las propias diferencias y singularidades en los rostros de sus pares, y la mirada extraterrestre (encarnada en Ignacio), la del poder, para quien las personas siguen siendo hormigas indistinguibles, con los mismos rasgos compartidos que los igualan y los deshumanizan (fig. 5). De esta manera, a quienes vemos al final de la película tomando un autobús rumbo a la Ciudad de México ya son, de hecho, desaparecidos: todas sus diferencias se han borrado, se han convertido en las hormigas que se dirigen literalmente al matadero: a la Plaza de las Tres Culturas, donde, desde la altura de los edificios de Tlatelolco, caerá sobre ellos la lluvia asesina. Sin embargo, desde la perspectiva del poder, no puede haber asesinato pues allí, en esos cuerpos diminutos, jamás hubo vida. No hay crimen sin cuerpo, no hay cuerpo si no hay rostro. Conclusiones La utilización del concepto de trauma puede resultar muy productiva para el análisis de fenómenos sociales y cinematográficos, siempre y cuando se tengan en cuenta los presupuestos epistemológicos inherentes a dicho concepto, los cuales se acarrean al utilizarlo para estudiar fenómenos diferentes a aquellos para los cuales originalmente se planteó. De acuerdo con lo expuesto en el artículo, la matanza de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa pueden ser comprendidas como traumas culturales de la historia contemporánea de México: ambos son eventos que han conmocionado masivamente la vida social del país, han afectado las estructuras sociales de la colectividad, han amenazado la cultura y las identidades de los individuos y su representación está ciertamente cargada de afectos negativos. Además, distintos grupos sociales han luchado por imponer narrativas para explicar, justificar o incluso condenar los hechos desde distintos ámbitos: el institucional, jurídico, el periodístico, el literario y el cinematográfico, como es el caso analizado en el artículo. Esta lucha por elaborar narrativas o representaciones que impongan una visión de los hechos es más evidente en el cine documental. En los últimos años se han distribuido propuestas muy divergentes para representar y ordenar lo ocurrido en Ayotzinapa. Baste mencionar las siguientes: Ayotzinapa, el paso de la tortuga (Enrique García, 2018); Ayotzinapa, la otra historia (Montserrat Vázquez, 2018) y Ayotzinapa 43, una noche sin amanecer (Rafael Rangel, 2016). Sin embargo, a diferencia de los documentales, la propuesta de Ezban resalta por conectar ambos eventos mediante las formas cinematográficas propias de un género de ficción, en este caso, el Sci-Fi Horror. Y en este sentido, no propone una explicación o intenta imponer una narrativa sobre ninguno de los dos hechos: los hace resonar, como ecos de un mismo horror que reverberan a lo largo del tiempo, y que también puede traducirse como lo que Escalante y Canseco llaman la representación de la lucha amplia entre el Estado y el Pueblo. Por esa razón, el análisis de Los parecidos se hizo principalmente bajo los supuestos de la propuesta de Adam Loweinstein, quien destaca la importancia, al momento de hacer un análisis fílmico, de considerar el contexto histórico en el que una película es producida, y que parte de la noción de trauma como un evento que se representa fílmicamente mediante una densa elaboración sígnica. En el caso particular de esta película, la “impactante colisión”, como diría Lowenstein, que ocasiona una disrupción, un confrontamiento, así como un entrelazamiento entre dos eventos horríficos, se da en un contexto de violencia generado por el clima organizado, que desde hace ya casi dos décadas azota a México, y que de alguna forma se condensa en la imagen del cuerpo sin rostro de Julio César Mondragón: el pasado y el presente se confrontan y se entrelazan mediante un elaboración fílmica que sigue dando cuenta de los horrores de la historia (de los horrores de un país) y de la importancia de desembrollar la madeja política, histórica y social envuelta en todo filme. Referencias Adorno (2009). Prismas: sin imagen directriz. Akal, España. Alexander, J. (2011). Trauma cultural e identidad colectiva. En Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 125-163). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. Benjamin, W. (1999). Tesis de filosofía de la historia. En Ensayos escogidos (pp. 43-52). Ediciones Coyoacán. Butler, J. (2009). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós. Butler, J. (2006). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Paidós. Caruth, C. (2011). Experiencias sin dueño: trauma y la posibilidad de la historia. En Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 295-310). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. CNDH (s/f). Matanza de Tlatelolco, violación de derechos humanos. https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco-violacion-de-derechos-humanos Cortés Martínez, B. (27 de septiembre de 2019). “Le quitaron el rostro y los ojos cuando estaba vivo”: así hallaron a Julio César, normalista de Ayotzinapa. https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190927/le-quitaron-el-rostro-y-los-ojos-cuando-estaba-vivo-asi-hallaron-a-julio-cesar-normalista-de-ayotzinapa/ Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pretextos. Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Paidós. Erikson, K. (2011). Trauma y comunidad. En Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 61-84). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. Escalante, F. y Canseco, J. (2019). De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen. El Colegio de México/Grano de Sal. Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer. Amorrortu editores. Freud, S. (1997a). Estudios sobre la histeria. En Obras completas (pp. 39-168). Editorial Losada. Freud, S. (1997b). Proyecto de una psicología para neurólogos. En Obras completas (pp. 209-276). Editorial Losada. Hirsch, J. (2004). Post-traumatic Cinema and the Holocaust Documentary. En Ann Kaplan y Ban Wang (eds.), Trauma and Cinema. Cross-Cultural Explorations (pp. 93-122). Hong Kong University Press. Kaplan, A. y Wang, B. (2004). Introduction. From Traumatic Paralysis to the Force Field of Modernity. En Ann Kaplan y Ban Wang (eds.), Trauma and Cinema. Cross-Cultural Explorations (pp. 1-22). Hong Kong University Press. Leys, R. (2011a). El pathos literal: el trauma y la crisis de representación. Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 311-350). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. Leys, R. (2011b). Freud y el trauma. En Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 165-192). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. Lowenstein, A. (2005). Shocking Representation. Historical Trauma, National Cinema, and the Modern Horror Film. Columbia University Press. Lowenstein, A. (2004). Allegorizing Hiroshima. Shindo Kaneto’s Onibaba as Trauma Text. En Ann Kaplan y Ban Wang (eds.), Trauma and Cinema. Cross-Cultural Explorations (pp. 145-162). Hong Kong University Press. Magaña, A. (22 de agosto de 2016). Póster de Los parecidos, la nueva película de Isaac Ezban. https://cinepremiere.com.mx/poster-de-los-parecidos-la-nueva-pelicula-de-isaac-ezban-60224.html Ortega, F. (2011). El trauma social como campo de estudios. En Francisco A. Ortega (ed.), Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 17-60). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales- CES. Prince, S. (2003). Classical film violence: designing and regulating brutality in Hollywood cinema, 1930–1968. Rutgers University Press. Rancière, J. (2011). El destino de las imágenes. Editorial Politopías. Smelser, N.J. (2011). Trauma psicológico y trauma cultural. En Francisco A. Ortega (ed.) Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio (pp. 85-123). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES.



NOTAS
[1] Contra este supuesto, véase, por ejemplo, la respuesta de Didi-Huberman (2004) y Rancière (2011).
[2] Este término se ha utilizado principalmente en los contextos de labor psicoterapéutica con personas que han sufrido o sufren un trauma severo, principalmente producto de su participación en ambientes bélicos, pero sobre todo en personas que padecen lo que actualmente se denomina síndrome de estrés postraumático. Smelser (2011, p. 69) señala que este término “implica que el trauma se puede experimentar incluso mediante la asignación de los afectos apropiados a situaciones imaginadas.”
[3] La matanza ocurrió durante un mitin organizado por estudiantes en la Plaza, en el contexto de un movimiento estudiantil iniciado el 22 de julio de ese mismo año como protesta ante la represión de estudiantes ejercida por parte de las fuerzas policiacas del Distrito Federal y del Ejército Mexicano, quienes en coordinación con un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia –conformado por elementos del Estado Mayor Presidencial– desde varios puntos de la Plaza acribillaron entre 300 y 400 manifestantes. Véase CNDH (s/f).
[4] “Un acontecimiento […] es un suceso significativo, que marca una diferencia: un acontecimiento es un episodio memorable, digno de ser recordado y susceptible de ser recordado porque tiene sentido, de modo que no solo evoca un conjunto concreto de hechos, sino una interpretación de su significado, una idea. […] El acontecimiento siempre es producto de una estructura, que es la que le confiere significado y dice qué sucedió, de modo que resulte identificable no en sus detalles sino en su sentido” (Escalante y Canseco, 2019, p. 21).
[5] Como parte del argumento que presentan Escalante y Canseco (2019, pp. 78 y 79) para mostrar la construcción discursiva y cultural de Ayotzinapa como acontecimiento, los autores señalan que de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado en julio de 2016, aunque en realidad la causa de muerte del normalista había sido traumatismo craneoencefálico, la pérdida del rostro y de los ojos había sido producida por la fauna depredadora del lugar donde se encontró el cuerpo. Para los autores, este hecho muestra con claridad el uso simbólico que se ha dado a varios de los hechos relacionados con el acontecimiento Ayotzinapa que no necesariamente corresponden a lo que hasta el momento las investigaciones formales afirman que sucedió.
[6] Cabe aclarar que en el filme también vemos la violencia de manera explícita: la brutalidad con la que los policías golpean a los estudiantes que encuentran escondidos en los departamentos de Tlatelolco, y las huellas de la violencia en el estudiante que se desangra en la sala de los protagonistas. Pero propiamente hablando no vemos una ejecución.